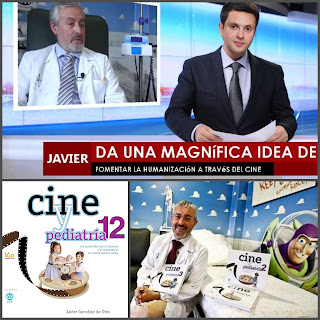Yasujirō Ozu (1903-1963) es considerado uno de los maestros del cine japonés y mundial y era visto como uno de los directores "más japoneses". Su obra, caracterizada por la sutileza y la profundidad emocional, ha dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte. Durante su vida recibió dentro y fuera de su país todo tipo de galardones y, tras su muerte su fama alcanzó cotas aún más altas y su obra influyó en directores como Jim Jarmusch, Wim Wenders, Aki Kaurismäki o Hou Hsiao-Hsien.
Rodó un total de 53 películas, más de la mitad en sus primeros cinco años como director; y todas menos tres con los estudios Sochiku, estudio en el que ingresó en 1923 como asistente de cámara. Fue un firme defensor de la cámara estática y las composiciones meticulosas, allí donde su plano característico era el tomado desde solamente unos 90 centímetros sobre el suelo, esto es, el punto de vista de un adulto sentado sobre un tatami, nada más nipón que esto. Un repaso a su filmografía esencial incluye su obra más universal, Cuentos de Tokyo / Tokyo monogatari (1953), pero también otras como Primavera tardía / Banshun (1949), Las hermanas Munekata / Munekata kyodai (1950), El comienzo del verano / Bakushû (1951), El sabor del té verde con arroz / Ochazuke no aji (1952), Primavera precoz / Soshun (1956), Crepúsculo en Tokyo / Tokyo boshoku (1957), Flores de equinoccio / Higanbana (1958), La hierba errante / Ukikusa (1959), El otoño de la familia Kohayagawa (El final del verano) / Kohayagawa-ke no aki (1961) o El sabor del sake / Sanma no aji (1962). Y en ellas siempre aparece otra de las señas de identidad en el cine de Ozu: el de ser el uno de los directores que más y mejor ha reflexionado sobre la familia en la historia del cine.
El cine de Yasujirō Ozu es un tesoro cinematográfico que invita a la reflexión y la contemplación. Y hoy recordamos expresamente dos películas de su filmografía donde los niños son una pieza fundamental como reflejo de los anhelos y las frustraciones de los adultos, en un entorno que gravita entre el hogar, la escuela y el grupo de amigos: una película muda y en blanco y negro, He nacido, pero… (1932), otra sonora y en color, Buenos días (1959).
- He nacido, pero…/ Otona no miru ehon (1932). Algunos la consideran aún hoy una de las grandes películas sobre niños de la historia del cine, descrito al inicio como “un cuento para adultos”. Fusiona el “slapstick” y el “shoshimin", un subgénero que nace en aquella época para prestar atención a las fricciones sociales del oficinista medio y su familia con un Japón pleno de mutaciones. Una obra en tono de comedia con ese proceso de aprendizaje de los dos hermanos protagonistas a través de una sencilla historia que resguarda unos cuantos mensajes sobre la jerarquización social del mundo de los adultos, y que tiene bastante de autobiográfico.
- Buenos días / Ohayo (1959). Es como una actualización de la anterior joya del cine mudo. De nuevo, las familias, el hogar, la escuela y el mundo adulto son sabiamente entrelazados con sus habituales dosis de encanto y elegancia. Aquí con la aparición de la lavadora y el televisor en las vidas domésticas. Y bajo su aparente sencillez, esconde una aguda observación de la sociedad japonesa de la época con una profunda reflexión sobre la comunicación, el cambio generacional y la importancia de la autenticidad en las relaciones humanas.
La sombra de Yasujirō Ozu sobre la importancia de la infancia (y la familia) se ha extendido fuera y dentro de Japón. Y en este país del sol naciente hay dos ejemplos carismáticos: Studio Ghibli e Hirokazu Koreeda. Pero toda esta particular visión de la infancia y la familia desde el país del sol naciente comenzó con Yasujirō Ozu.
Y el análisis en profundidad de estas películas se puede revisar en reciente artículo publicado en el último número de la revista Arte y Medicina, que se puede revisar en las páginas 42 a 48. Porque la representación de la infancia en el cine japonés abarca una amplia gama de perspectivas, y ello en un contexto social y cultural específico como es el nipón. Y aunque Ozu es conocido por sus retratos de la vida adulta, los niños a menudo aparecen en sus películas, sirviendo como un contraste con el mundo adulto y un recordatorio del paso del tiempo. .